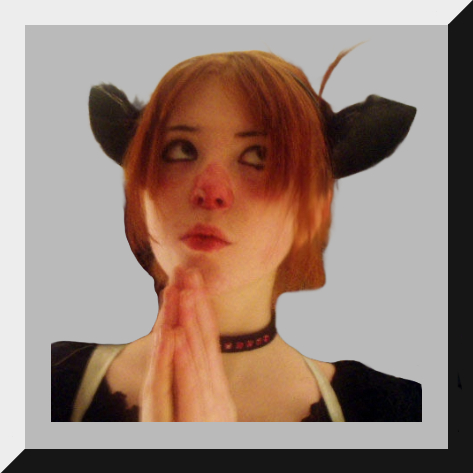Y Lindsey cayó, sin más. Ya en el suelo, balbuceaba lo inteligible sacudiendo el puño hacia arriba. Cuando este tocó el suelo, se abrió y de él cayeron más cosas aún: una llave roja, una memoria USB y pelusa.
Aquella memoria USB, luego sabríamos, llevaba muchísimas fotos de Lindsey en alta definición, con veneno y difamación. Todas ellas la incriminaban y no había más que decir, ni defensa alguna que pudiera aminorar el horrendo desconcierto nuestro. La tal damisela de cristal era una depravada sexual.
Yo ya sabía todo esto. Lo sabía antes incluso de llegar a buen recaudo (media hora después arrasaron las tormentas). Como dato lo sabía, pero ver las imágenes es toda otra experiencia. Y mientras todos ayudaban a quitarse del lugar (ya se escuchaba la tormenta en camino), yo me cuestionaba sobre como un pedazo de silicona conseguía sobrevivir más, de manera más objetiva incluso, y en mayor cantidad, que la pobre Lindsey. Era su manera de seguir en el juego. Cuando sus memorias—que es lo único que somos, memorias de mala calidad y peormente almacenadas—cesaban de ser junto con ella, esas mismas memorias—impecables e incorruptibles—permanecían en su trozo de metal de irónicamente muy mala calidad—el contenido es lo que importa. Y todo este espectáculo para terminar entendiendo que Lindsey no buscaba sobrevivir más—en realidad nadie quiere eso—, sino justamente lo contrario: para morir para siempre, no solo en cuerpo y alma sino también en la memoria de los demás. Lindsey, descubrí, era considerada una santa de enorme influencia por todos los lugares adyacentes a este. Su muerte nos acabaría por completo. Tarsis, mi amada, envuelta en una guerra final, aquella que pone fin a todo, nada se toca ni se rescata, solo se quema por completo. No podía Lindsey permitir que esto sucediera. Por eso nos entregó la memoria USB, a mi y a Igo’r. La tomé junto a la llave roja y escapamos de la escena.