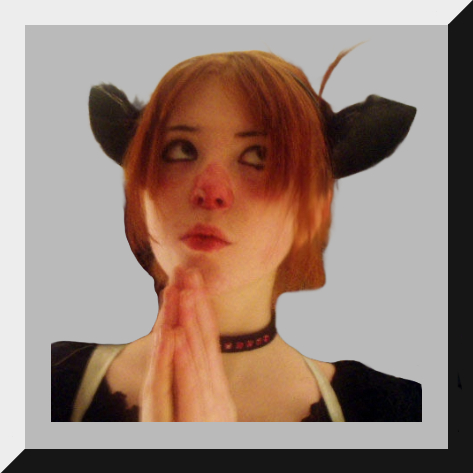Era una conjetura que jamás vi encoger. Como si de lata se tratara, la mas bochornosa cena en Avellana de Azufre fue un escaparate. Tan furtivo como tibio, salpicó el camarón de entre las hornillas de Otelo (el jefe del lugar, con su enorme mameluco blanco) y se sumergió por entre nosotros. Aquel era el festín tan no deseado, ¿y yo qué podía pedir más que la cuenta? Al lanzarme en contra de las rejas aún más blancas, me encontré con la luz y contigo, y con tanta cantidad de automóviles. Entre Suzukis, Mazdas y Mercedes, y una lluvia monolítica de bocinas enfurecidas, revelé consternación: “Sí, enemigos e invitados, he sido yo, soy el asesino de camarones. Arrestadme, pues. Mi epílogo lo sabe pues mi epílogo es prisión”.
Te preguntarás, si aún recuerdas, qué hacía Otelo, señor de los camareros, permitiendo obstinadamente la libertad del camarón. Un ryder me lo contó mientras esperaba muy calladito mi desdicha. “Ayer y hoy, ese carnaval de deformidades contendrá a todo animal acuático en un hexágono hirviente, a un ritmo laico y para todo paladar”. Medité sobre esto y luego le sugerí que si el mañana disponía aún de vacante, debería de llevar en nombre a los ryders.